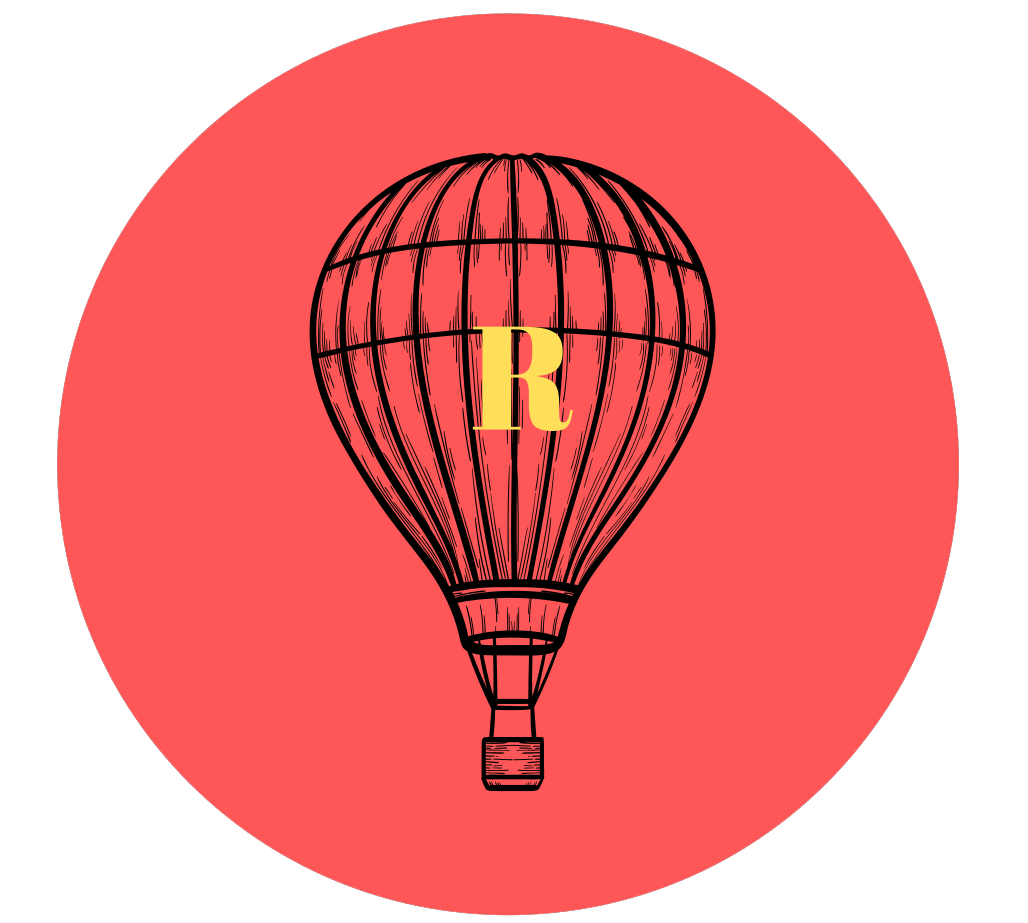Un mar de ventanas resplandecientes
Fotografía de Pexel, tomada de Pixabay
Septiembre de 2014, Vic Theatre. En el cosquilleo antes del concierto, en ese momento en que la audiencia sabe que las luces se apagarán pronto para dar comienzo a la música, una grabación toma el sistema de sonido. En ella, los miembros de King Crimson piden como favor muy especial no tomar video ni fotos del concierto. Si quieres tomar fotos, dice en tono de broma el bajista Tony Levin, tienes diez minutos para salir al lobby, tomar todas las fotos que quieras y volver aquí. La voz de Robert Fripp, guitarrista de la banda, nos conmina a usar ojos y oídos para registrar lo que sucede. “Abraza el momento”, repite durante su alocución.
Curiosa petición, abrazar el momento. La propuesta es desatender los artilugios de registro y entregarse a la experiencia bajo el riesgo (y quizá potenciada por lo mismo) de la erosión mnemotécnica. La recomendación de Fripp se ajusta a su visión de la música como una cualidad que “entra en el mundo” y del performance como un acto irrepetible. De acuerdo con esta idea, la compulsión a registrarlo, el impulso mecánico de compartirlo (un tembloroso y cacofónico testimonio más en YouTube), interrumpe un proceso participativo que requiere presencia y atención.
La audiencia accedió de buena gana. Pero en años subsiguientes, conforme más artistas hacían una petición similar, la idea fue recibida con desconfianza por un público acostumbrado a reivindicar sus derechos como consumidor: he pagado mi entrada y tengo derecho a un souvenir, nadie puede impedirme grabar un fragmento de esta experiencia y compartirla con mis amistades.
Un reclamo similar obtuvo el historiador de arte Michael Savage cuando criticó la tendencia creciente a tomarse selfies junto a las obras de arte en los museos. Savage argumentaba que el museo y la galería de arte son de los pocos espacios donde una persona puede replegarse para ejercer la contemplación estética y reflexiva, y que la nueva tendencia constituye un acto disruptivo. Las críticas a su postura siguieron el mismo derrotero de los derechos constitucionales: no se puede impedir a una persona que no ha violado ley alguna comportarse de la manera en que le dé la gana.
Un extremo de esta posición es convertir el espacio artístico en un espacio monacal, rígido y solemne; perpetuar la dinámica clasista de una burguesía ilustrada que mira con horror los gestos de la plebe. El extremo opuesto implica la frivolización; diluir, neutralizar el filo subversivo de un hecho artístico por vía de la inercia, la repetición acrítica de los tics culturales en boga. El espectáculo en vivo como un acto de comunión o como mero entretenimiento, su condición paradójica de arte y mercancía, y los matices que caben entre ambos polos.
La música —“misteriosa forma del tiempo”, la definió Borges— se despliega irrepetible. El show en directo es una potenciación del presente, una forma laica de exaltación dionisíaca, por decirlo así. Ese ritual, que a menudo conlleva la idealización del rock star como el demiurgo que convoca el éxtasis en la masa de adoradores, fue muy criticado en la década de los noventa por la cultura de los DJ, que rompían esa barrera jerárquica del escenario y buscaban una horizontalidad comunal. (Paradójicamente, hoy el mismo mecanismo de endiosamiento ha alcanzado al DJ, encumbrado como el epítome de lo cool).
La mitología del concierto de rock y su transición de espacio de rebeldía a evento corporativo tipo Lollapalooza o Coachella, va de la mano con la consolidación de la juventud como grupo demográfico con poder adquisitivo (y, por definición, más inclinado hacia la cultura de los gadgets). Por otra parte, la foto digital, de producción dócil a la mano y al impulso, favorece la compulsión de aprehender cada experiencia y de compartirla incansablemente. Todos los datos igualados en un mismo horizonte jerárquico.
El teléfono inteligente es una prótesis de la mirada que reemplaza la imperfección del recuerdo con el registro literal. En la novela Corazón tan blanco, Javier Marías pone en boca de su personaje principal lo siguiente, a propósito del videocasete:
“Date cuenta de que un vídeo se mira impunemente, como la televisión. Nunca miramos a nadie en persona con tanto detenimiento ni con tanto descaro porque en cualquier otra circunstancia sabemos que el otro nos está mirando, o que puede descubrirnos si lo estamos mirando a escondidas. Es un invento infernal, ha acabado con la fugacidad de lo que sucede, con la posibilidad de engañarse y contarse después las cosas de manera distinta de cómo ocurrieron. Ha acabado con el recuerdo, que era imperfecto y manipulable, selectivo y variable. Ahora uno no puede recordar a su gusto lo que está registrado, cómo va uno a recordar lo que puede volverse a ver, tal cual, incluso a mayor lentitud de cómo se produjo.”
El habitante de las sociedades industrializadas ha aprendido a demandar rapidez, instantaneidad, como un derecho inalienable. El ciudadano ha mutado en consumidor. Sus derechos cívicos se tambalean y avanzan en un equilibrio precario, en tanto su entronización como pieza clave en la nueva sociedad de mercado es indiscutible.
Hace ya varios años, en una conferencia, escuché al semiólogo catalán Román Gubern afirmar tajante: “No se puede hablar de globalización cuando en Manhattan hay más teléfonos que en todo el continente africano.” Al margen de la vigencia estadística del dato, el argumento se sostiene.
No se entienda esto como una perorata apocalíptica. El teléfono inteligente es también una herramienta cívica. Si la fotografía ha sido, desde fines del siglo XIX, un instrumento de vigilancia del Estado (Susan Sontag habla del uso de cámaras fotográficas por parte de la policía como un factor que influyó en el sangriento asalto a la comuna de París), los dispositivos móviles de hoy parecieran haber revertido, o por lo menos empatado, el ejercicio de la vigilancia, y el ciudadano registra la prepotencia policiaca, la alevosía de los instrumentos del poder. No se puede, sin embargo, hablar de un verdadero “empate” en el uso de esta tecnología; el maridaje entre el big tech y los gobiernos de todo el mundo ha erigido una sofisticada red de vigilancia, un nuevo panóptico descentrado y móvil, que de buena gana llevamos en el bolsillo.
En cuestiones recreativas, el dilema entre vivir una experiencia o registrarla, sea para verla después, para compartirla o para validar que se estuvo allí, depende del individuo (puede ni siquiera ser un dilema y conciliar ambas cosas con mesura). Varios músicos y comediantes se han quejado de que desde el escenario solo perciben un mar de azuladas ventanas resplandecientes. Atareados fans anteponen una muralla de teléfonos para documentar un momento “inolvidable”. Tan inolvidable como la noche siguiente y la del día después.
Julio Rangel