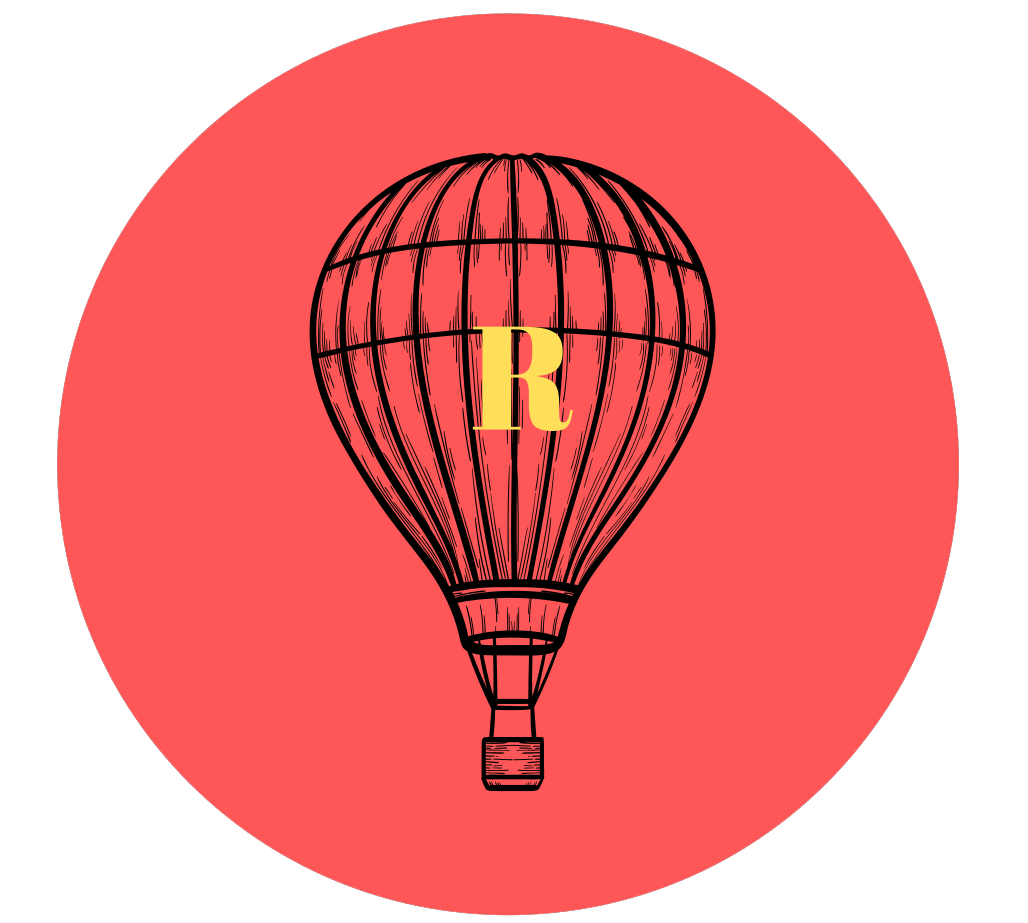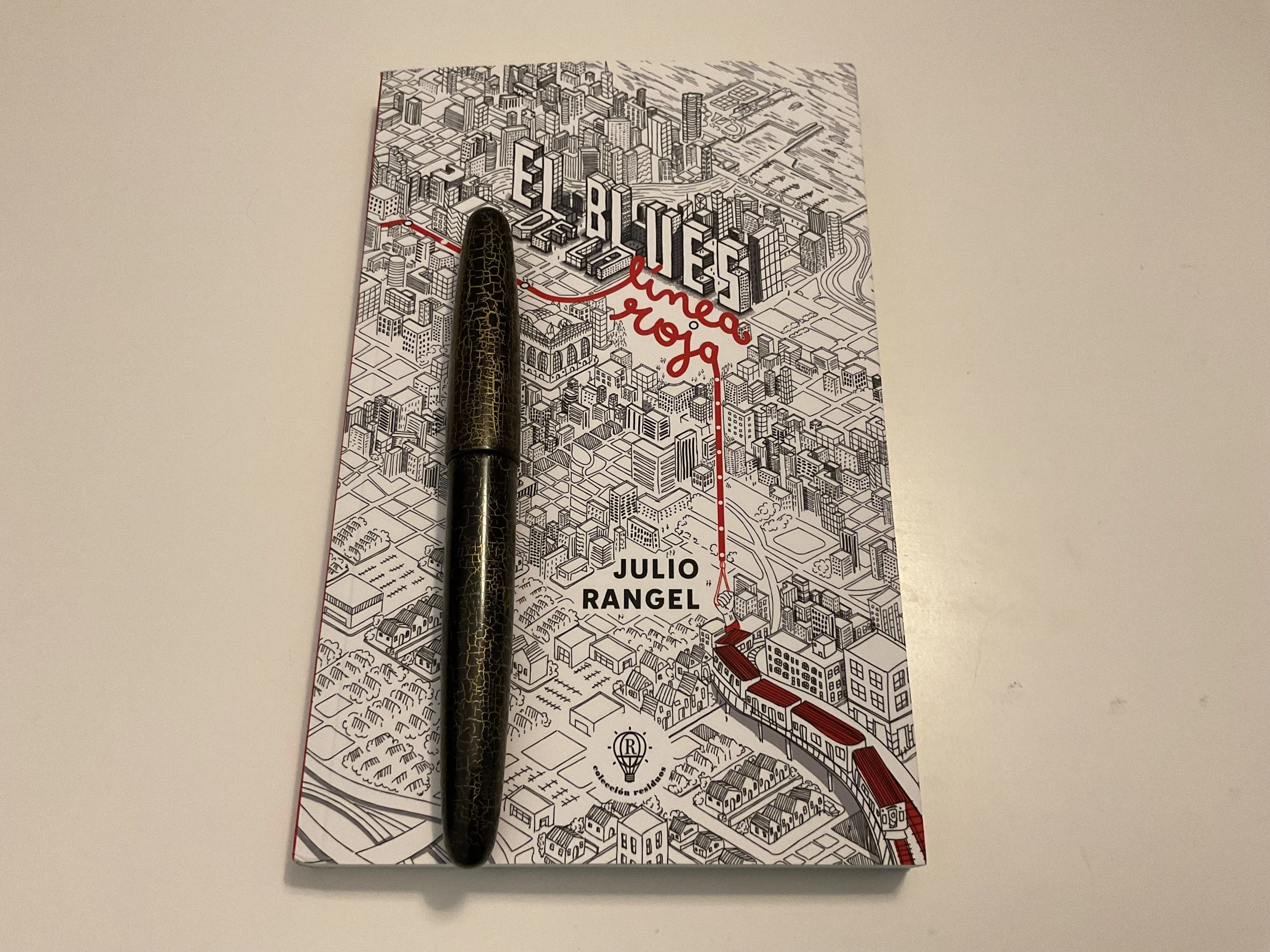El blues de la línea roja (fragmento)
Estación Chicago, downtown. Hay un hombre con paraguas a la salida de la línea roja, que mira absorto el aire gris. Un mendigo en silla de ruedas intenta trabajosamente ponerse un guante mientras maldice con gruñidos. Una mujer fuma distraída, guarecida de la fina llovizna bajo el shelter del autobús 66.
Ayer salí, como cada día, de la misma estación y crucé las mismas calles para llegar a mi trabajo. Las personas tienen una vaga familiaridad, algunas son las mismas, como el hombre africano que, ataviado en su indumentaria tradicional, vende guantes, sombreros y bufandas en un tenderete que desarma al final del día.
El callejón sin salida de la rutina atenaza al trabajador como una intuición para la que no siempre tiene palabras. A menudo es esta la melancolía del trabajador citadino: se sabe el hámster en la rueda, sin agencia para romper el ciclo maniático. Esta noción implica una oscura fuerza externa, el científico que observa los trabajos del roedor en el laberinto. En la mitología clásica los dioses intervenían en la vida de la gente, conducían a los mortales a la gloria o al desastre, Eolo jugaba caprichosamente con la barca de Eneas hasta llevarla al naufragio. En una era laica, esa fuerza que domeña los afanes de los mortales se ha trasladado a los brazos del Estado y a la omnipresencia del sistema económico: la carrera insalvable por la sobrevivencia. Pero a nivel de calle la idea de una coreografía recurrente, la sospecha de haber caído en un rizo espaciotemporal como en Groundhog Day —aquella película donde el mismo día se repite una y otra vez— tarde o temprano se abre paso en la imaginación de dicho trabajador; en la mecánica repetición de los mismos gestos en los mismos espacios se perfila un déjà vu metafísico, la sospecha de un montaje, como en otra película norteamericana, The Truman Show.
Pero en Groundhog Day la trampa en la que el personaje ha caído, la jornada que se repite desquiciante, ese glitch temporal que lo aprisiona es un mecanismo narrativo para introducir una moraleja, para conducir al héroe a un descubrimiento de sí mismo. En la repetición exasperante de la misma jornada (que alude a la predictibilidad de la vida en una ciudad pequeña, la rutina como una fuerza inescapable), el cínico reportero televisivo que ha llegado al pueblo a cubrir la ceremonia del día de la marmota —esa reliquia de la América agraria hoy convertida en espectáculo pintoresco— abre paulatinamente la rendija a una conciencia de sus propios gestos y actitudes, y en ese ejercicio consigue escapar del solipsismo arrogante para mirar por fin a las personas a su alrededor.
En The Truman Show el personaje principal vive también su periplo hacia la emancipación de una rutina sin fisuras, en este caso la sonriente escenografía del sueño americano donde Truman vive contento, sin sospechar que la suya es, literalmente, una realidad de utilería, un montaje donde él es actor involuntario de un espectáculo transmitido por video. Además de su inmediata lectura política —el comentario a una sociedad que hace de la cotidianidad un espectáculo de consumo voyeur, la falacia del libre albedrío bajo cartabones sociales preestablecidos, o incluso la ilusión de la burbuja suburbial americana, blanca—, The Truman Show hace eco a una inquietud filosófica, una incomodidad ontológica que sospecha de la veracidad y solidez de la realidad, tema también explotado por la cultura pop, mayormente en el género de la ciencia ficción. Pero, al crear un hábitat artificial para su personaje en beneficio de una mirada externa, Truman remite sobre todo al animal en el zoológico. Por debajo de todo yace la tristeza de la bestia en cautiverio.
Mi trayecto de la estación de la línea roja al lugar de trabajo está sembrado de personas y gestos recurrentes, como el empleado mexicano que sale del McDonald’s a regar la banqueta con una manguera a presión, en un ejercicio que me parece tan inútil como le debe parecer a él, sobre todo en un día lluvioso.
Allí está como cada día el cocinero que labora en The Clare, una afluente casa de retiro para jubilados, baby boomers que se resisten a los asilos de ancianos de antaño y demandan una vida en medio del fragor del centro, cerca de teatros, tiendas y restaurantes. El cocinero, un hombre blanco de mediana edad, sale cada día a fumarse un cigarrillo por el portal trasero de descarga donde los camiones traen legumbres, víveres para la diaria cocción. Enfundado en su mandil fuma tranquilo con un pie apoyado en la pared. Como ayer y anteayer. Juraría que un asistente lo alerta de mi proximidad, termina de arreglarse el vestuario y cuando el asistente hace con la mano un ademán que solo puede significar “go”, el hombre, ya poseído por el personaje, sale muy a tiempo a disfrutar su cigarete break mientras me ve pasar.
Noción un tanto preocupante, ¿cómo pues desvelar los engranajes de esta puesta en escena? Una ráfaga de viento, un obús que viene del lago vuelve entonces mi paraguas del revés, como un argumento burlón del azar.
Julio Rangel