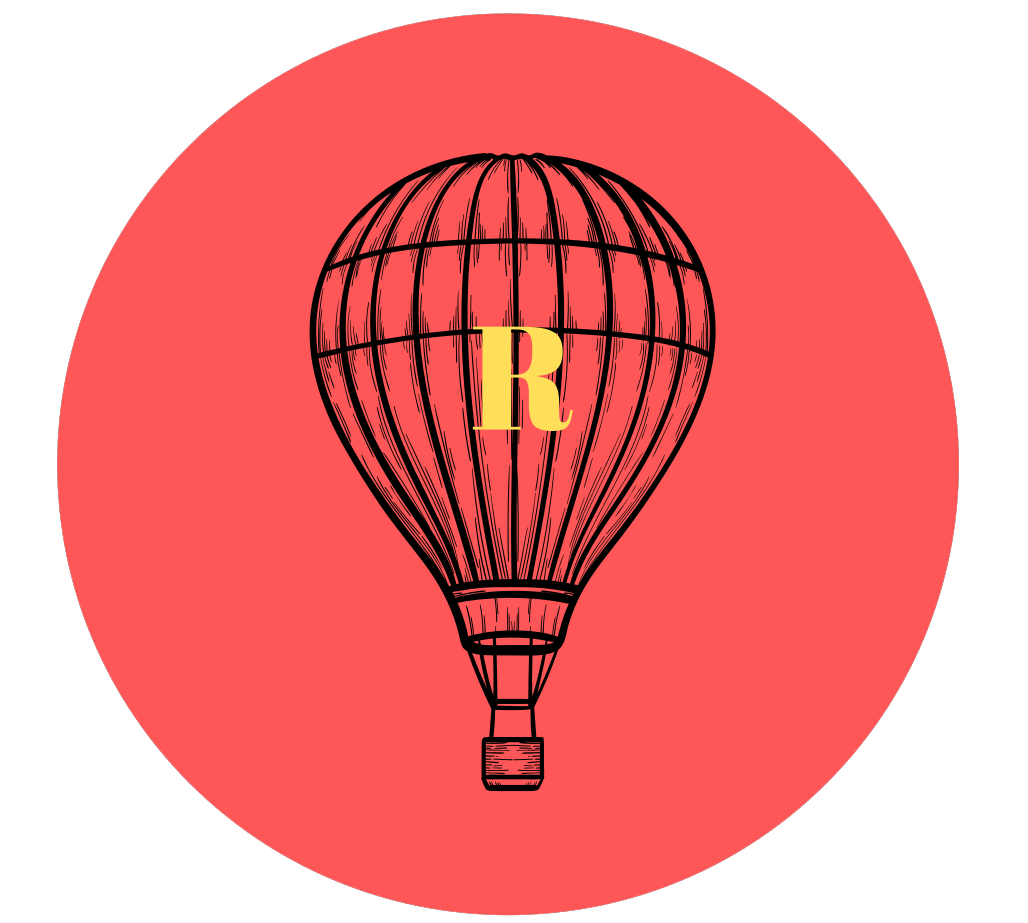Asteroides
Lytton Strachey, por Dora Carrington. Public Domain.
1
La pasión por la analogía astronómica no fue ajena al biógrafo de otras épocas. En una de sus bellas miniaturas, Lytton Strachey concibe a Madame de Sevigné como un sol, y a todos los personajes que la rodearon como pequeños planetas o asteroides, carentes de brillo propio, condenados a recibir la luz vivificante del astro mayor. Ciertos historiadores han pecado de modo similar: en su recuento de la Revolución Francesa, Lamartine, tras la muerte de Mirebeau, sugiere que se apagó el sol, que en Francia solamente quedan segundones, asteroides que en otros sistemas menores pudieron, tal vez, ser estrellas. En nuestros tiempos, analogías de este tipo carecen de gracia, aunque tienen existencia tácita. Los homenajes excesivos, el alud de ensayos y monografías concentrados en una sola persona, terminan por convertirla en el centro de un pequeño sistema solar, una luz inevitable que los otros debemos contemplar para entender nuestra insignificante circunstancia y destino. Lo hemos visto recientemente a propósito del centenario de Paz –ese sol de nombre augusto sobre cuyos calcetines no se ha escrito todavía nada.
¿Pero qué pasa si desviamos la mirada, en un esfuerzo por impedir la ceguera, por menguar esta saturación de sol? ¿Qué tal si imaginamos una realidad distante, más allá de las órbitas ya conocidas, y exploramos un territorio de sombras cuya luz es el olvido? La tentación es muy grande, y también riesgosa: implica resucitar muertos cuya relevancia es cuestionable, hurgar entre los restos que los folios de la gran historia ignoró quizás con justicia, perderse en la esfera virtual del dominio público en busca de pequeños libros que nadie jamás se atrevió a reeditar por cautela, leer en la oscuridad, apartados del orden intelectual que impone su sol incluso a quienes aman los eclipses.
La recompensa, sin embargo, puede ser muy grande. Pienso apenas en dos ejemplos muy gratos. En la Francia del siglo XIX, Chateaubriand fue el sol; para quienes han leído la historia y la literatura de esa época, fue casi tan importante como Talleyrand y Napoleón. Fueron estos tres personajes los que acapararon la luz, el ruido, los escenarios de un tiempo excesivo que reclamaba grandeza y genio a cada paso. Pero en medio de esta realidad monumental, circulaba un hombre silencioso y oscuro, empeñado en la tarea de escribir no un libro, sino las notas preparatorias de un libro que jamás escribió. Ese hombre fue Joseph Joubert, amigo de Chateaubriand, y también sello, o cruz, de una misma moneda. Qué grato resulta apartarse de ese molestoso sol que sigue con diligente y crítico paso las huellas de un emperador que convirtió a Europa en un pavoroso cementerio, para penetrar, más bien, los intersticios abstractos de la labor creativa. Porque de los cuadernos de Joubert emana otro tipo de luz –la luz cordial que sugiere, tantea, experimenta, dice a media voz y finalmente enseña a callar y a esconderse; la luz que se aparta de la historia, en nombre de una historia escrita con minúsculas y al margen.
Un milagro similar puede ocurrir cuando exploramos restos insignificantes, materiales que el intelectual usualmente desdeña. Hace casi veinte años llegó a esta ciudad una corte de poetas prestigiosos, y uno de ellos comentó, burlonamente, en torno a la mala calidad de los versos de un guerrillero que por entonces ya era figura mediática. Camino fácil, me dije, porque recordé en ese instante lo que Edmund Wilson hizo con los versos defectuosos de Karl Marx en los primeros capítulos de To the Finland Station: extrajo un retrato vivo, extraordinario, superior –por su brevedad y agudeza- al tomo que nos heredó sobre el tema el sol de los neoliberales: Isaiah Berlin. Para lograrlo, Wilson no hizo otra cosa que desviar la atención, momentáneamente, de los textos canónicos de Marx e internarse en los despojos de un capricho juvenil del filósofo. Se salió del curso, o la órbita, habitual de sus exégetas.
Pero es menester retornar al principio. Hablaba yo de Lytton Strachey. Y vuelvo a él para mostrar cómo es que la creatividad obliga muchas veces a despegarse del centro, del sol, para encontrar el espíritu de una época en un humilde asteroide. Strachey desvió la mirada del sol de Madame de Sevigné y la posó en la sencilla figura de su primo: Emmanuel de Colanges. En él encontró el espíritu naciente del siglo XVIII –su alegría, su ligereza, su optimismo histórico, su latido vital, enérgico y promisorio. Un siglo que además de menguar la pesadez filosófica y el escepticismo del siglo precedente, tuvo un exceso de soles: Rousseau, Diderot, Voltaire, Montesquieu. Pero Strachey prefiere una partícula de polvo estelar porque sabe que también es portadora de civilización y lleva en su interior los genes de una época. Con una ventaja adicional: su partícula, el sencillo primo de Madame de Sevigné, es además un hombre común y corriente, alguien con quien cualquier lector puede identificarse. Al final, tras leer la miniatura, es imposible no sentir cariño por Coulanges: se convierte en un abuelo travieso y rejuvenecido que ocupa nuestra memoria con esa discreción admirable de los que prefieren el olvido. Así lo describe Strachey:
“Y entonces, poco a poco y sin razón aparente, hubo un cambio. ¿Qué fue? ¿Era el mundo en su totalidad lo que estaba cambiando? ¿Iba desapareciendo una edad y venía otra en su reemplazo? De 1690 en adelante, más o menos, se comienzan a discernir los primeros signos de la petrificación, el rigor mortis de la gran época de Luis XIV; se detecta ya en la atmósfera, cada vez más claramente, la esencia y el sabor del siglo XVIII… La nueva ola fluía sostenidamente, y sobre ella flotaba con placidez el pequeño esquife de Coulanges. A los cincuenta y siete, había encontrado su medio. Ya no podía sentirse excluído o distante: la popularidad, el éxito desproporcionado, eran ahora suyos. Era invitado a todos los lugares, y en todos ellos encajaba bien. Sus canciones, sus frívolas e inofensivas cancioncillas, se volvieron populares, volaron de boca en boca; y los jóvenes las bailaban conforme las cantaban en las fiestas de moda… Al mismo tiempo, Coulanges rejuvenecía; cada día parecía menor; comenzó a beber y a comer con una impunidad asombrosa; y a decir que su acta de nacimiento contenía un error –estaba antedatada al menos en veinte años. En cuanto a su gota, había desaparecido; la había ahogado veraneando en las aguas del Sena… Madame de Sevigné no podía estar sino encantada. Después de pensar mucho en el asunto, había llegado a la conclusión de que Coulanges era el hombre más feliz del mundo.
2
Retomando la analogía astronómica, digamos que los soles también comenzaron como partículas de polvo. Hay dos o tres escenas del siglo de las luces que ilustran esta obviedad. La carreta de Voltaire, en su camino a Cirey, pierde una rueda; Madame du Chatelet, su amante, aprovecha el viaje interrumpido para educar al filósofo en torno a la organización de las estrellas. En los prados de Savigny la noche sorprende a Chateaubriand conversando con Madame Beaumont, su maestra; la charla se torna cátedra cuando Madame Beaumont dibuja mentalmente, para el conde, un mapa iluminado del cielo. Es casi una ironía que un par de asteroides que hoy casi nadie recuerda hayan ilustrado al sol de su tiempo en la ciencia de las constelaciones. Y es revelador que el espíritu de tales asteroides haya sido un espíritu femenino, cordial, delicado y sugerente; opuesto, cual medida de equilibrio, a la marcialidad imperial y masculina de los tiempos.
Los soles fueron también astros errantes, perdidos en un cosmos que supieron infinito. Es casi enternecedor contemplar a un Voltaire intentando inútilmente convertirse en científico, como lo es saber que Gibbon quiso alguna vez ser soldado. Fracasaron los experimentos de Voltaire, las batallas de Gibbon fueron más bien escaramuzas de provincia, y así la vocación medianamente errada se vio empequeñecida ante la fuerza del genio. La filosofía y la literatura esperaban por Voltaire; la historia monumental esperaba por Gibbon. Pero el error inicial, o el desvío fallido del destino –rasgo que al lector casi nunca le interesa-, dejó una huella significativa que solamente advierten los que se obsesionan con los asteroides: cada alusión científica que uno encuentra en esa maravilla titulada Cándido, está debidamente sustentada por la lectura diligente de tomos especializados. Y quién sabe, posiblemente las escaramuzas en que se vio envuelto Gibbon, le ayudaron a imaginar el melancólico declive de los Césares. Todas estas cosas las analiza E. M. Forster en un par de ensayos que desmuestran que el título es también un arte: Voltaire’s Laboratory y Captain Edward Gibbon.
Para el sol, al fin y al cabo, es la biografía. Para los asteroides basta una silueta, un perfil, una miniatura –un simple gesto cordial cuya vocación son las sombras, el silencio, el olvido.
Marco Escalante